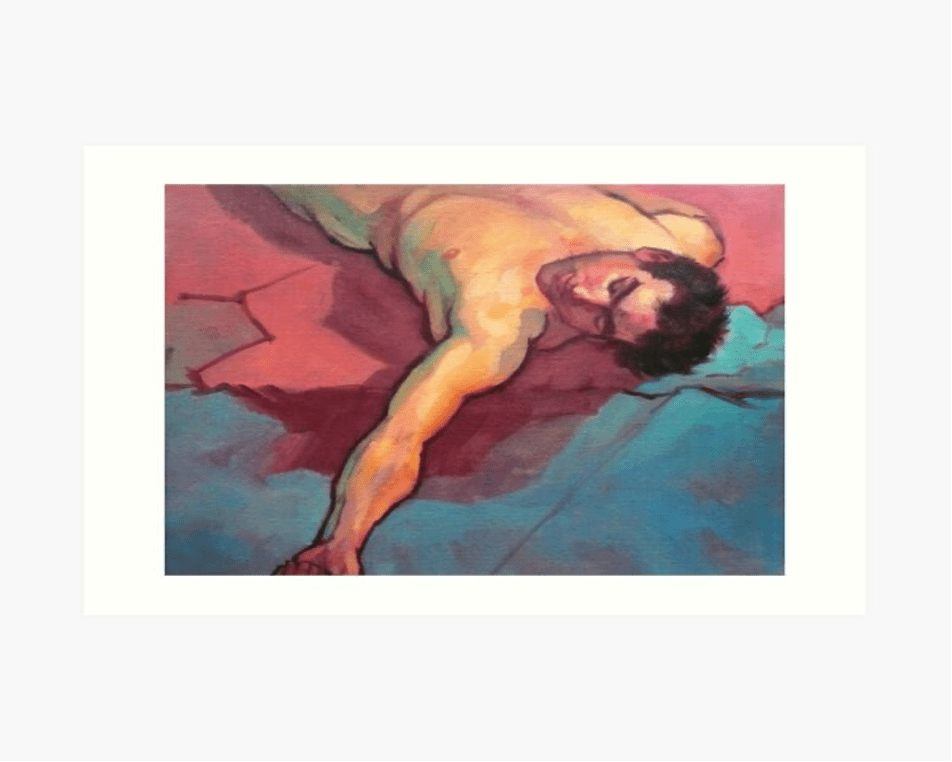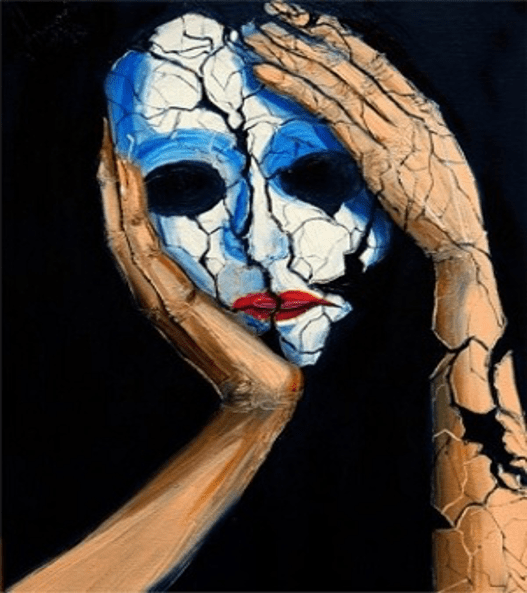Crónicas (8) Bellavista Por Antonio Florido
BELLAVISTA
Salimos del Harry’s Bar y caminamos lentos por Ernesto Pinto Lagarrigue. Paramos en seco a la altura del 80, donde había una peña de planta baja, de paredes rojas con molduras en blanco.
Sobre mediodía.
Un sol hermoso y tibio. Se estaba bien en camisa. Cruzamos la calle, no demasiado ancha y casi sin tránsito a esa hora. Se dibujó una joven en la puerta, con un cubo. Fregaba un suelo imposible.
―¿Ya llegó?
La chica bajó la cabeza. Toribio se entendía a las mil maravillas.
―¿Entramos?
Era una especie de tablao flamenco, al estilo chileno, con paredes pintadas al tun tun. Cuadros de toda la saga. Toribio se desarmó y colgó la prenda sobre una silla. Yo le imité. Luego me quedé de pie caminando muy lento por las paredes, deteniéndome de cuando en cuando. Miraba cada una de las fotografías. Eran viejas. Violeta, Hilda, Nicanor…
Me fui enterando de poquito en poquito. La historia de una leyenda del país vertical. (La primera vez que vi el mapa de Chile me pareció una tierra que lloraba. Ese largo, desde más arriba de Atacama hasta muy abajo, donde la tierra se vuelve blanca, brillosa y fría, parece una lágrima que va cayendo y cayendo).
Mientras esperábamos la llegada del Nano, la joven nos fue sirviendo unos platos y bebidas. Éramos dos solitarios en un espacio pintado, con varias caras que nos miraban con sombras de desprecio. Sobre las paredes había décimas, canciones escritas a mano… Salpicaban la estancia para que los comensales fuesen comprendiendo que los Parra son y serán siempre eso, los Parra.
Me excusé un segundo. Salí a la calle. Me apoyé sobre la pared. El sol se encajonó sobre mi rostro de ojos cerrados. ¡Pensé tantas cosas! Luego fumé con una tranquilidad excesiva. Moto azul con cajonera, apostada a varios metros, con la patacabra que la sostenía. Al lado un tronco que se arrepintió de haber sido árbol y torció el gesto. Subieron sus ramas y hojas con rabia porque ellas sí quisieron ser un árbol plantado en una acera de Chile, por donde nadie pasa en el día. Pero en la noche el mismo tronco torcido sostiene las espaldas jóvenes cargadas de inocencias y esperanzas. Quizás fuese un árbol de noche.
Llegó como arrepentido. Lucía una ponchera sobre una camisa blanca. Se arremangó y cruzó sus ojos con los míos. Se extrañaba el Nano. Toribio nos presentó. Fue cuando le vi algunos dientes de oro, en las esquinas profundas de su boca, la mano gruesa y fuerte, una frente amplia y el cabello crespo, con la brillante soltura de la juventud huidiza y el decoro.
―¡Tonio, de España! ¡Un escritor muy conocido!
De nuevo se equivocó, pero yo sonreí diluyendo una terrible humillación.
Permanecimos de pie. Hablamos de lo que se habla en estos casos. Naderías, halagos, medida de distancias, reconocimiento de olores, intuiciones que salpican las entendederas de los que ya cumplieron algunos años. Nos caímos bien. Me cayó bien el susodicho Nano. Yo ya sabía con quién estaba hablando. Era de la saga. Uno de los de en medio, porque detrás empujan los jovencitos y los de antes ya murieron en sus cajas de pino.
―¡Un segundo, ahora vengo, creo que tengo alguno arriba!
Mientras tanto Toribio se llevaba la cuchara a la boca. Yo analizaba el contenido de la cazuela. Apartaba con el borde de acero, llenaba y bebía.
―¡Un artista, un artista! ¡Y muy considerado en toda la nación!
Había guirnaldas, cadenetas coloridas, pinturas al fresco con rostros desencajados que intentaban imitar la real apatía de algunas personas que conozco. Sonrisas afectadas y posturas de foto.
Estaba rico el caldo. Y la chicha morada.
El Nano Parra se acercó a nuestra mesa a toda prisa. Siempre iba de acá para allá como si el espacio fuese a desaparecer. Llevaba un libro en la mano. Me lo tendió, le pasé el bolígrafo con una sonrisa. Dobló la cintura, abrió la portada, luego escribió como un niño muy chico que está aprendiendo. Observé que los dedos le temblaban. Garabateó sobre la hoja hueso. No lo leí al momento. Es de mala educación. Le volví a dar la mano. Le apreté cuanto pude, pero sus cantos no cedieron nada. Después el Nano Parra dejó de existir. Estaba hecho libro, estrofas, poemas, cantos, sentimientos, voces al son de unos acordes de guitarra, ojos ávidos y bocas medio abiertas…
Letra enorme, enrevesada. Signos dibujados al estilo Cocteau, como suelo decir. Propia de un hombre iletrado o de un idiopático, pero supuse que el Nano no era ni lo uno ni lo otro. Una cosa extraña, pues.
“A mi amigo… Con todo cariño. Nano Parra”. En los suspensivos podría haber escrito cualquier nombre, porque todos los nombres son uno sólo, como en aquella novela de Saramago, me acuerdo. Lo de cariño es una suposición porque la línea podría indicar cualquier cosa. Tal vez una nube enfadada en un cielo de ceniza o una ola revoltosa que se cansó de la calma. Un loco que se duerme al son de una nana de amor vespertino. ¡Yo qué sé…! Olí las páginas. A enredadera con un poquito de humedad, en su punto. Letras y letras, marcadas con números romanos. Décimas del Nano. De vez en vez alguna fotografía en blanco y negro, difuminada, con los antiguos matices (si alguna vez los tuvo) desaparecidos, huyendo a la ciudad donde viven todos los colores del mundo. Gente muerta con sonrisas forzadas. Viejos y chicos, medianos. Guitarras sostenidas, vestidos en alto, luciendo el garbo y la altanera costumbre de señalar que aquí estoy yo, un Parra.
Todo Chile canta por los rincones las cuecas choras de este hombre que quiso ser poeta en una tierra de poetas.
Pagamos la cuenta. Nos fuimos con dos sonrisas agradecidas. La calle seguía en su sitio, la moto echada, el árbol que deseaba ser árbol me miraba con sus hojas tristes. Volví la cabeza. Eché la última ojeada adonde jamás volvería. Suspiré porque estas despedidas son siempre duras de tragar. El paso ineluctable del tiempo que se achica cada vez más deprisa. Mis manos cierran unos dedos en el afán de retener algo, poquita cosa, un segundo, un color que huye, olores y gente que se cruza conmigo sin decirme nada.
El fragor de las aguas negras era dulce y chascoso. Nos echamos sobre la baranda para ver un poco de esa agua que nunca piensa en el avance. Sólo corre y corre, enajenada, buscando el bajo de la tierra, el mar a lo lejos. Sí, el agua quemada del Mapocho corre urgente para encontrar y arrejuntarse con esa otra agua ancha y calma del gran Pacífico.

Imagen proporcionada por el autor. ***** Edición por entregas del último libro de Antonio Florido.
*Sobre el autor:
Antonio Florido Lozano
Narrador, ensayista y poeta
Carmona, España, 1965.
Desde 2011 ha publicado ocho novelas y tres libros de cuentos. Su obra ha merecido una docena de premios nacionales en España. Su novela Blattaria (2015) fue llevada al cine en 2019 en una coproducción peruana-española. Afirma ser “un autor neoexistencialista que aborda asuntos éticos y de actualidad, como la violencia (interior, de contexto y doméstica), el maltrato a los ancianos, la muerte digna, la intolerancia hacia la homosexualidad, la decadencia moral del ser humano…”, y le gusta ser considerado “un escritor vertical y conceptual”.
Colaborador habitual de numerosas revistas de arte y literatura de varios países hispanoamericanos, desde hace quince años es también columnista en diversos medios de comunicación.