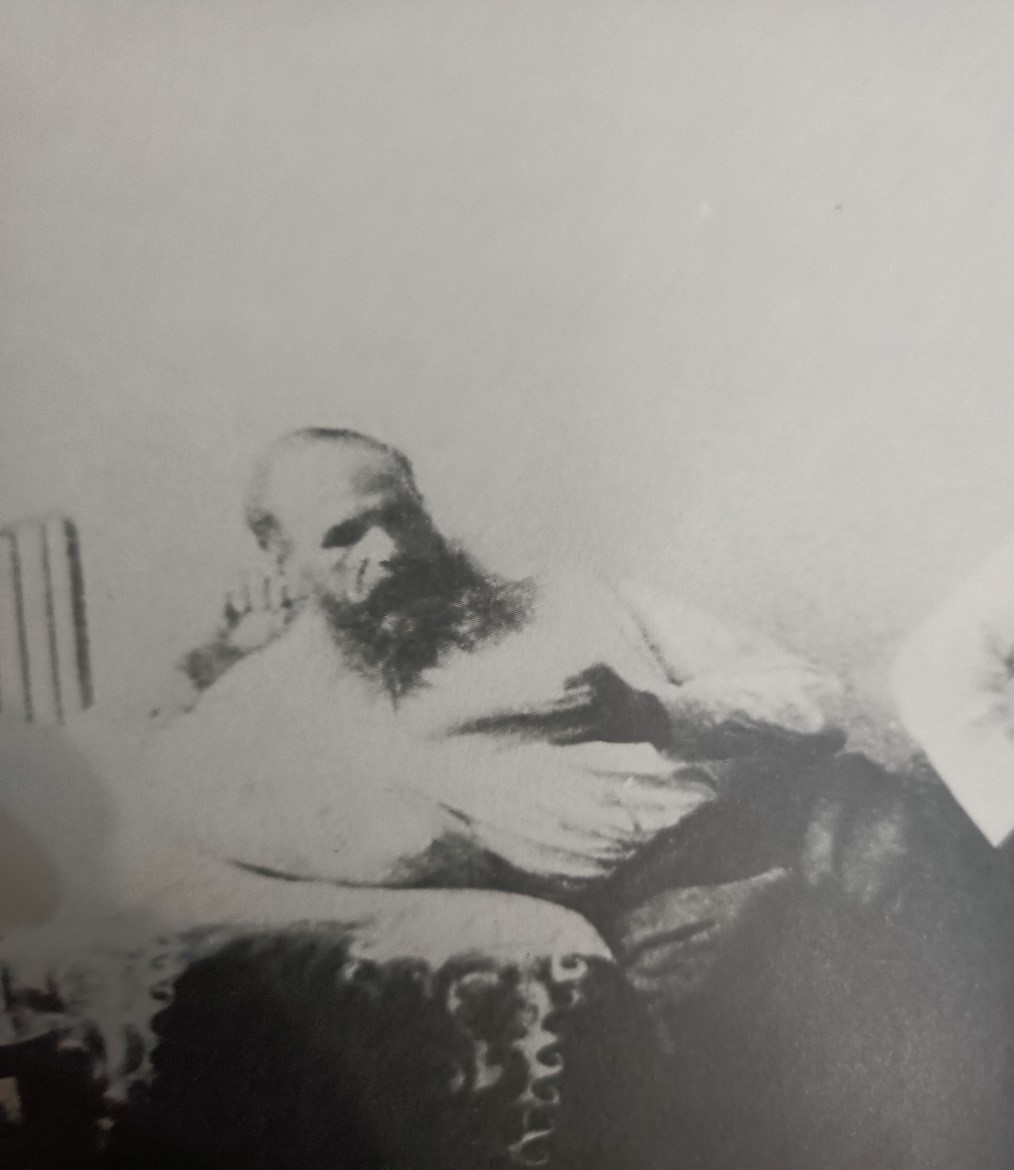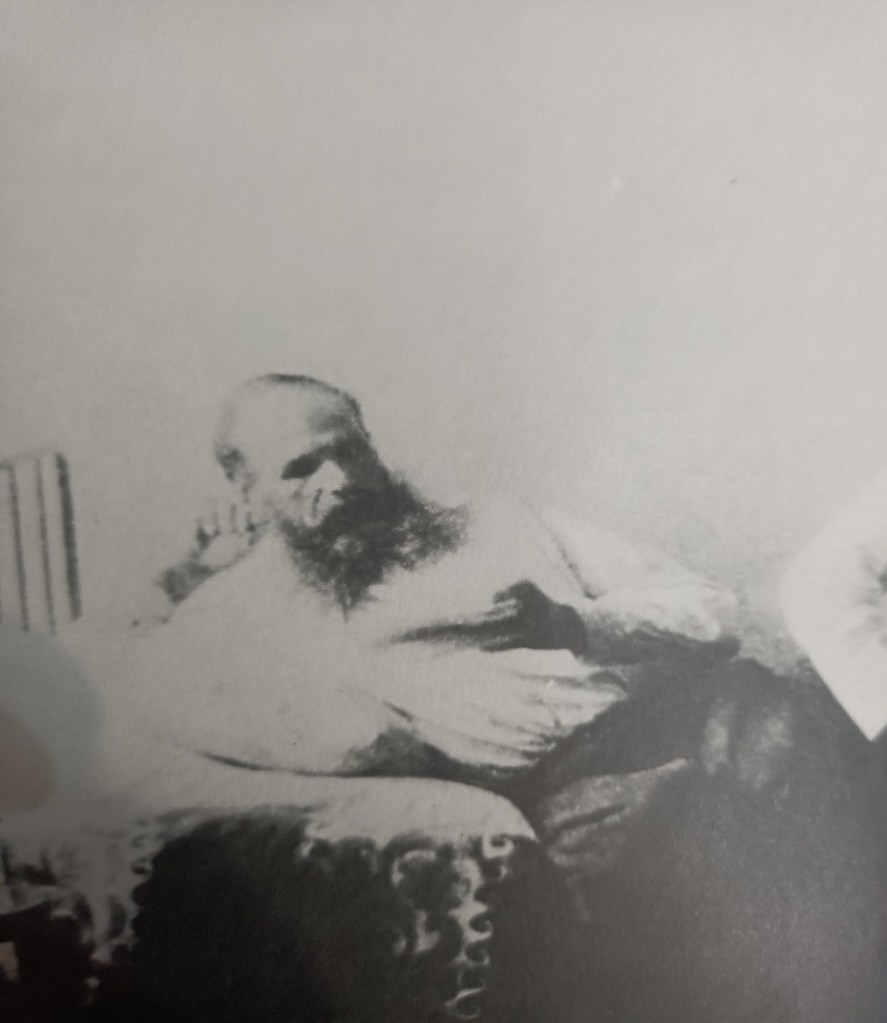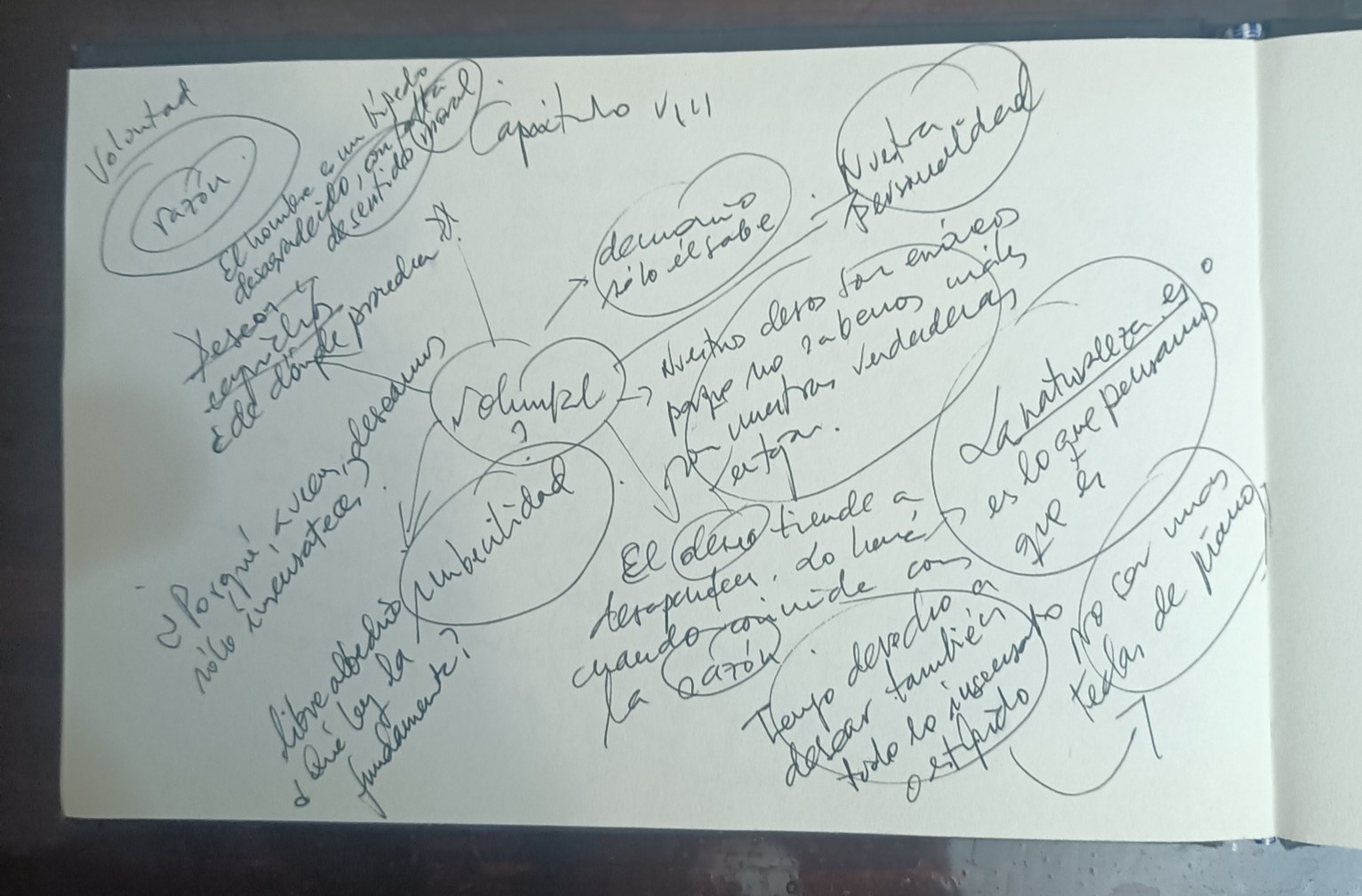YO VI MORIR A DOSTOIEVSKI
Capítulo II
LA CAÍDA DE UN HOMBRE
En la sala de trabajo de Dostoievski reina el silencio. El hombre escribe. Veo con claridad sus manos aviejadas, sus dedos afanados y un poquito retraídos, también su espalda aparece volcada hacia un papel a medias, una frente amplia y despejada adorna su conocimiento, y sus ojos vivos, vivos y negros, vivos y negros y profundos, como dos pozos ciegos y hondos. Nadie me observa por aquello que dijimos de la fantasía y la cordura, creo que me entienden. Estoy sentado lejos de él, apartado en una de las esquinas, junto a la ventana que da al cruce de calles, aunque él, el hombre, el artista, el ser quebrantado por tantos recuerdos, está tan concentrado que no repara en mí y no retira la mirada de ese pliego ancho y duro sobre el que insiste en una creación muy bella. En su mano diestra sostiene una pluma bien cortada; al lado, sin embargo, Anna le coloca cada día un lapicero, por si a su marido le diera alguna vez por emplearlo, aun conociendo de antemano que él siempre se negó a hacerlo, ya que, como un niño, se encapricha en su pluma recta y en su cortada pluma, como si se tratase, eso es, insisto, de un mocoso antojadizo, como si en su imaginación aprisionada apareciese de alguna forma esa tibia y mínima sospecha―con el desasosiego aferrado al nervio―de que todos sus pensamientos podrían, de darse el caso, correr el riesgo de evanecerse sin remedio. Fiódor está ultimando uno de sus artículos para el diario. O tal vez se trate de su obra definitiva, o de otra queja del alma que le llama y le necesita y le incita a escribir y a escribir, como un loco, un loco de Dios, un trastornado por sus demonios, o por tanta inquietud deslumbradora. De su testamento; a lo mejor piensa que debe terminar ese texto inconcuso, ese pliegue que no tuvo nunca tiempo de redactar; quizás, quizás se trate de eso tan sencillo, como a veces, en una noche vaharada, le confiesa en puridad a la esposa, con una delicada exquisitez en los labios, con un amor desleído y sobrante, sobre ella; quién sabe, quién podría a estas horas de la noche averiguar si lo que desea revelar este hombre no es más que el avance imparable y gozoso de Los hermanos…
Levanta la cabeza del papel, toma su caja de cigarros, la abre como si estuviese descubriendo un pequeño tesoro, sonríe, atrapa un cigarrillo entre sus dedos temblones y lo enciende y entonces, en la penumbra del despacho, en la sustancia misteriosa y mágica de esa mística creada, la densa imaginación del autor cobra vida y, desde mi asiento, la puedo ver y casi tocar o imagino que lo hago o tal vez es mi deseo el que lo enciende todo, ¡vaya usted a saber!; me refiero a las ideas, a los adjetivos juguetones y saltarines y fríos y negros, a los verbos que hacen lo que hacen; quiero entender y hablo―porque lo necesito como el aire que respiro―de sus aspiraciones y logros, de sus infortunios, de los recuerdos amasados durante toda una vida…, todo se transforma en estos momentos maravillosos en un ramillete de luz esplendente y parece como si en vez de dos velas encendidas sobre la mesa hubiera dos soles incandescentes en el espacio que verdea unas paredes de tela aterciopelada y un suelo cerezo o nogal o roble, cálido y sugestivo. ¡Qué hermosa sensación!
Fiódor, con la mirada perdida, rememora cuando comenzó su primera novela, y también piensa en su Mischa, y en Grigorovich, cuando en aquella estancia podrida y cegada; recuerda todavía las palabras del amigo soltadas a bocajarro, “no pierdas más el tiempo publicando tus cuentos en esas revistas de mala muerte; no prives a la sociedad, a la humanidad entera, de la capacidad que Dios te ha dado; escribe grandes cosas, amigo, hazme caso y deja eso que te traes entre manos”, y así, oyendo a través de sus recuerdos estas admoniciones, Fiódor estira ligeramente las comisuras como si estuviese muy cerca del amigo, al lado justo de su hermano, y en su mente sostiene las palabras sueltas de su primer volumen; evoca aquella lejana ilusión, la alegría de todo hombre que se siente un creador, la fatiga en las noches nevadas, blancas y duras; recuerda también, como no podía ser de otro modo, a sus queridos Hugo, Scott, Balzac… “Miguel, voy a ser escritor”. Lo oigo como un susurro que emana de sus labios de viejo chocho, de viejo extraordinario, de viejito entrañable. “Miguel, óyeme, te digo que dejaré todos mis intentos de cambiar el mundo. A partir de ahora cambiaré el mío, sólo el mío, lo más valioso que tenga de él; intentaré alejar de mi cabeza estos demonios que me zarandean y torturan y no me dejan ni dormir ni descansar, te lo prometo”. Después de estos silbos reales o imaginados, Fiódor muda el rostro y ahora sus ojuelos, siempre activos, se agrandan como si estuviesen asomados al borde de un abismo. Porque está oliendo la muerte del padre, la de María, la de su recién nacido. Piensa en ellos y se desconcentra y abandona entonces, irritado, la pluma y sus ideas, como si estuviese rabioso. Con el semblante grave se lleva el cigarro de nuevo a la boca de manera refleja, aspira, dirige a su antojo la columna blanca y algodonosa, impregna el ambiente con ese típico y picante olor a tabaco importado; la brasa, ¡qué linda extravagancia!, disminuye su fuerza, como también se empequeñecen las fuerzas vitales del hombre que escribe con esfuerzo. El escribidor aparta de pronto el tabaco de un manotazo. Ha notado algo. Algo ha sentido en el interior de su mente. Está asustado como si su padre le hubiese llamado para algún cometido. Yo me asusto también, pero de ver su rostro deformado en un rictus extraño. Mira alrededor como ese hombre enfermo del que una vez habló. Lleva su atención a las paredes, a los cuadros de familia, matiza en su cerebro el brillo casi ausente de su mesa. Observa puntilloso el despacho como si jamás hubiese entrado allí, como si se tratase de un desconocido que invadió la estancia de una manera fugaz y atrevida, como si se hubiese transmutado en un hombre despechado, en un hombre antipático, que no se conociese, como si el hombre, el escritor, hubiese sufrido un desdoble. ¡Qué horror!
En la planta de abajo Anna, sin embargo, aún lee, ajena a todo. A su lado se acumula una remesa de pliegos escritos y emborronados que la mujer, la editora, la amante, la admiradora, intentó ordenar de la mejor manera. Su mente organizada y meticulosa transmite interés por lo que hace, porque Anna Grigorievna siempre supo con quién se casaba; Anna, dedicada en cuerpo y alma a encarrilar a ese hombre iluso de las letras, sabe que debe, que tiene que llevarle de la mano; entiende mejor que nadie que ella, sólo ella, prendida en un amor sin fisuras, ha de valer por los dos, ha de amar cuando el marido no pueda, ha de ser la madre que le faltó desde muy joven; Anna Grigorievna siempre fue consciente de esto; por eso lee, por eso corrige, por eso copia, porque sabe que el tiempo será el juez que ponga todo en su sitio. Es tarde. Las tantas de la madrugada. La hora que su esposo prefiere para trabajar sus historias y que ella, queriéndolo en la distancia, amándolo en el silencio elocuente de sus palabras, también elige para preparar las futuras ediciones que pronto han de entrar en la imprenta. Sabe perfectamente que para ellos es necesario publicar. Es no sólo necesario―corrige―es urgente, apremiante. La educación imprescindible de sus niños, con mil gastos a la vista; el alquiler que hay que abonar mensual, puntual y escrupulosamente; los acreedores que todavía, aunque ya a cuenta gotas, los visitan para buscar su parte; el trato con los editores ávidos de carroñas…
Suenan las cuatro en el reloj de la sala. Ritmos acompasados recorren los pasillos, en un reflejo fuerte, sombrío, zigzagueante. Cuatro avisos, cuatro sonatas de primavera, como cuatro soles―y en ese instante me acuerdo del poema de las cinco de la tarde, pero ahora no eran las cinco de la tarde, ni hacía un calor insoportable, ni estábamos en mi patria, donde el amarillo albero se retuerce en el suelo ardiente. Afuera nieva. Detrás de la ventana del despacho, como detrás de todas las ventanas que dan a la calle, la nieve cae con calma, sin prisas, con un blanco de gasa cargado de paciencia, con la imperturbabilidad clásica del alma muerta que Fiódor, su amor de vida, tanto ama. Ahora, Anna deja en suspenso sus movimientos y contiene la respiración; sus ojos, sus hermosos ojos grandes y obscuros, atienden expectantes a ese ruido lejano e insólito que ha creído percibir. Le pareció como un golpe seco. Algo, algo ha oído la mujer, estamos seguros. Algo habrá sucedido allá arriba. Sin embargo, ¡qué!, ¡qué habrá sido!, ¡qué puede haber ocurrido! Porque la mujer está completamente segura de que su hija, Liubov, duerme; como duerme del mismo modo apacible su adorado hijito, Fiódor, en el dormitorio anejo. Y Alexis, su inolvidable Aliosha, también―perdonen―descansa su descarnado cuerpecito en la humedad de la tierra. No puede ser otra cosa―se dice, angustiada―no podría ser nada raro, a menos que, a menos que… Agitada y con el semblante pincelado con una mueca de terror, Anna corre como una energúmena; vuela escaleras arriba; busca la mujer el despacho; busca ansiosa al hombre, a su hombre, al esposo, al amor de su vida, a su sueño; anhela―mientras sus pies sobrevuelan los peldaños―que todo se haya tratado de una simple confusión de sus sentidos, posiblemente fruto de la hora tan avanzada y del cansancio, del sueño que le atosiga al soñar que sueña, de sus constantes y perpetuas preocupaciones. Por fin alcanza la mujer la puerta del despacho. No hay ruido alguno. No hay luz. No hay nada. Nada se oye tampoco desde el pasillo hundido en la negrura de una noche blanca. La puerta está cerrada, como siempre. Intenta abrir con la mano temblorosa; empuja el picaporte sin hacer ruido; la puerta no se inmuta, ni chirrían ruidosas las bisagras. Jadea la mujer y su pecho, anhelante, sube y baja, simulando un ancho mar, un océano infinito de convulsiones… Y sin saber de qué manera sucedió, sólo logré, desde mi rincón apartado, escuchar el rayo de un grito escondido que brotó del fondo más siniestro de una garganta muerta, rota.

Imagen proporcionada por el autor. ***** Edición por entregas del último libro de Antonio Florido.
*Sobre el autor:
Antonio Florido Lozano
Narrador, ensayista y poeta
Carmona, España, 1965.
Desde 2011 ha publicado ocho novelas y tres libros de cuentos. Su obra ha merecido una docena de premios nacionales en España. Su novela Blattaria (2015) fue llevada al cine en 2019 en una coproducción peruana-española. Afirma ser “un autor neoexistencialista que aborda asuntos éticos y de actualidad, como la violencia (interior, de contexto y doméstica), el maltrato a los ancianos, la muerte digna, la intolerancia hacia la homosexualidad, la decadencia moral del ser humano…”, y le gusta ser considerado “un escritor vertical y conceptual”.
Colaborador habitual de numerosas revistas de arte y literatura de varios países hispanoamericanos, desde hace quince años es también columnista en diversos medios de comunicación.