YO VI MORIR A DOSTOIEVSKY
Eran las ocho y media de la noche del 28 de enero de 1881… En el interior de la habitación estaban Anna, Liubov, Fedor, Alexis, el novelista Maiko (íntimo amigo del autor) y el doctor Bretzel. Nadie más. Anna, su esposa, acababa de echar a voces al hijastro Pablo porque, aún moribundo, le imploraba ser incluido en el testamento por los futuros derechos de autor. La penumbra y un sentimiento denso de pena y de dolor lo invadían todo. Silencio sepulcral. Miradas hacia el viejo que tosía de vez en cuando y mantenía los ojos cerrados. Toda la ciudad contenía el aliento. Todos esperaban que sucediese lo que tenía que suceder. Pero nadie pudo obviar el ajetreo de la gente que murmuraba, o cargaban sus maletas camino de la estación, o simplemente los zureos de los enamorados que alcanzaban las pétreas estancias de la villa. Como afirma uno de sus biógrafos, la vida continuaba, pero algo, algo muy hermoso se nos iba para siempre. Yo permanecía callado en la sala contigua, con la puerta entreabierta, intentando observarlo, retenerlo todo. Miraba la escena y no pude―les confieso―no pude, en aquellos momentos, contener mis emociones. Tuve que cubrir mi rostro con las palmas abiertas; sostuve el llanto que se me escapaba, como el agua cascada que fluye por unas abras nacidas, en este caso, en mi garganta. Anna observó que su marido había abierto sus ojos y supo que esos ojos, esas manos, esa mente, todavía deseaba, necesitaba decirle algo. Los esposos se conocían sin tener la necesidad de hablar. Dosto indicó lo que indicó, con la voz rota tal vez por haberla derrochado sobre las infinitas cuartillas en blanco durante toda su vida. Anna, separando la tapia de su frente, le acercó lo que él le rogaba, su Biblia. Él se limitó a esbozar una sonrisa suave y blanca, como una tibia jarra de leche derramada sobre la escena, alumbrada muy tenuemente. El hombre acarició el libro con sus dedos viejos.
―Lee, Anna―dicen que dijo los que asistieron aquel triste día. Doy fe de ello. También su rumor atravesó la puerta y llegó hasta mis oídos. ¡Oí al hombre, oí al escritor, oí al hombre-escritor, al que sólo amaba a Dios, a su Cristo, a su eterno acompañante, a ese ser yo también―me emociono, excúsenme―tuve la oportunidad de oír desde allá afuera!
Luego me volví. Me daba un apuro tremendo. ¡Quién era yo! ¡Quién era yo, para estar allí presente! De pronto una onda delicadísima vibró en la estancia y declamó un cántico breve y hermoso; era el Evangelio de San Mateo. Y esa onda, esa ola de amor tan dulcísima no era más que la voz preñada de angustia de Anna Grigorievna, la futura autora de Recuerdos. El esposo la envolvió, entonces, con su mirada calma, del hombre que termina sereno y en paz, y dijo:
―No me retengáis… Voy a morir.
Nadie supo el motivo, pero lo cierto es que la muchedumbre comenzó a gritar. De acera a acera. De calle a calle. Por toda la ciudad sonó una cascada, un torrente de lágrimas, de palabras, de sollozos, de tristezas comprimidas. Una lluvia de lamentos inundó el vasto paisaje de la inmensa Rusia de los Zares, de Moscú, de San Petersburgo, de todas las dachas esparcidas por la estepa en millones de verstas.
Fiódor alargó mansamente el brazo. Fedor, su amado hijo, tomó la Biblia de la mano de su padre, intentaba el joven retener el llanto. Liubov y Alexis, su querido Aliocha, sollozaban a un lado del lecho.
―Anna, Anna, ¿dónde estás?
―Aquí, a tu lado, amado mío.
En un esfuerzo último, Dosto bendice a su mujer y a sus hijos y Anna ya no puede más y se quiebra en llantos. Por la ventana se ven luces. La vida sigue, seguía, como si nada extraño estuviese sucediendo. ¡Cómo podía ser eso! ¡Cómo!
Sentí crujir mi cintura, mis piernas se doblaron y caí al suelo, rendido de desesperación.
En la habitación, las miradas huían de unos a otros, como locas que no saben lo que hacen. La penumbra pareció, entonces, más ofendida, más humillada, que antes. El hombre se iba; el personaje creado por este hombre, sin embargo, permanecería en mis libros, en todos los libros, en todas las mentes y corazones del mundo, para siempre. Con mi corazón ebrio de sufrimiento, oí sus últimas palabras, muy suaves, muy dulces, muy tiernas y sinceras.
―No me retengáis. Es inútil, Anna: todo es inútil. No me retengáis.
Una voz desconocida dijo, en aquel instante, que el mundo, el vasto mundo había, ahora, en este justo momento, disminuido de valor.
Vale.
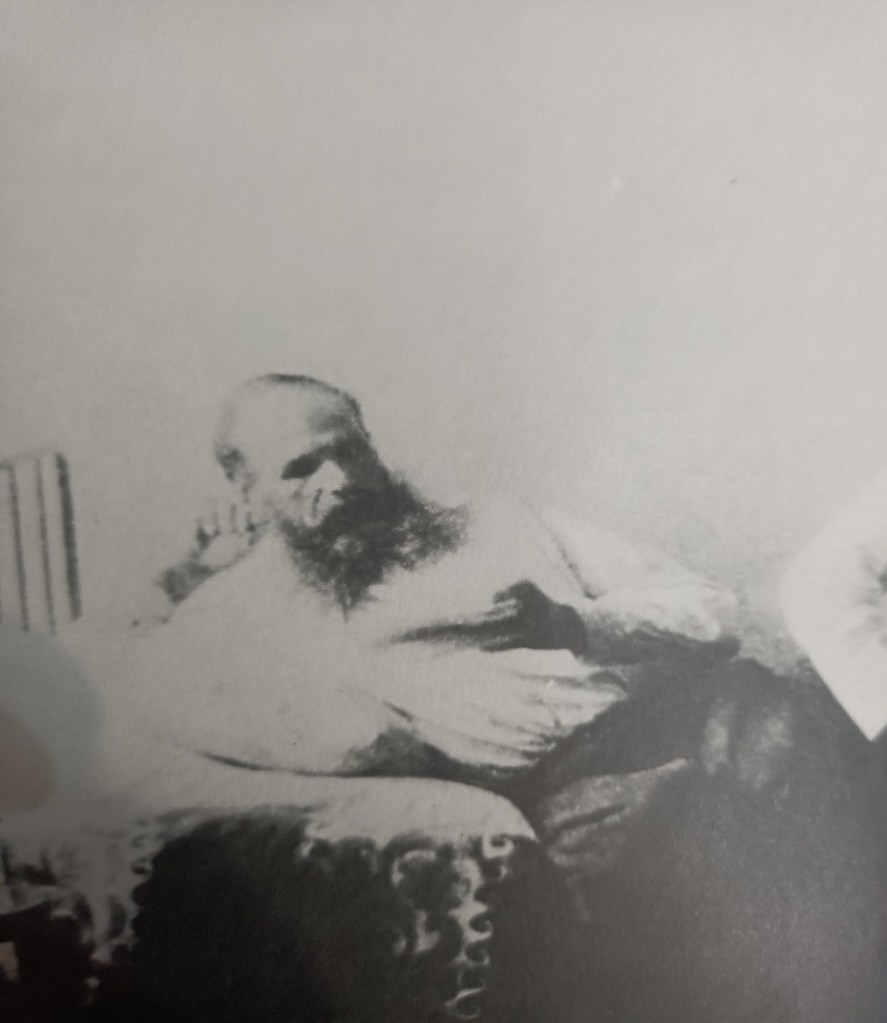
Imagen proporcionada por el autor. ***** Edición por entregas del último libro de Antonio Florido.
*Sobre el autor:
Antonio Florido Lozano
Narrador, ensayista y poeta
Carmona, España, 1965.
Desde 2011 ha publicado ocho novelas y tres libros de cuentos. Su obra ha merecido una docena de premios nacionales en España. Su novela Blattaria (2015) fue llevada al cine en 2019 en una coproducción peruana-española. Afirma ser “un autor neoexistencialista que aborda asuntos éticos y de actualidad, como la violencia (interior, de contexto y doméstica), el maltrato a los ancianos, la muerte digna, la intolerancia hacia la homosexualidad, la decadencia moral del ser humano…”, y le gusta ser considerado “un escritor vertical y conceptual”.
Colaborador habitual de numerosas revistas de arte y literatura de varios países hispanoamericanos, desde hace quince años es también columnista en diversos medios de comunicación.